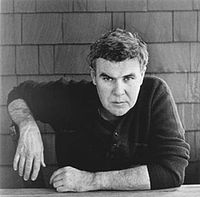“La lluvia, esa jodida lluvia que aparece cuando nadie la llama, podría haber roto hoy su costumbre”.
Es uno de los pensamientos que de manera intermitente, casi cíclica, ocupan la mente de Piedad mientras conduce su Renault, blanco y destartalado.
“Cacharrito” lo llama con cariño.
Es cierto que el coche es viejo, aunque tiene más años que kilómetros.
Su marido había insistido en que se llevara el coche nuevo, pero ella se siente más segura con este. No es buena conductora y cualquier error sería menos lamentable en “Cacharrito”. Para ella siempre sería mayor la tristeza de dañar a “Cacharrito”, aunque su marido nunca lo entendería.
Y había optado, no sabe desde cuando, por no dar explicaciones a Daniel.
Había preparado el viaje la tarde anterior.
Esteban y una decisión rápida pero firme justificaban el madrugón y los muchos kilómetros.
Un remoto remordimiento peleaba en el fondo de su ser contra la mentira piadosa que le había servido de excusa ante Dani.
Al fin y al cabo él ni era responsable, ni podía cambiar el pasado. Y en ese pasado estaba Esteban quien, de repente, había irrumpido de entre la niebla de los años.
Ahora un paso a nivel.
No contaba con tener que atravesar un paso nivel y se había asustado un poco.
La lluvia persistente reducía la visibilidad y, aunque el semáforo estaba verde, la asaltaba la duda de si ello implicaba que podía pasar apretando el acelerador para que durara lo menos posible, o tocando suavemente el freno para ver todos los peligros que la acechaban desde la vía.
Jamás había visto ni oído de nadie cercano que hubiera tenido un accidente en un paso a nivel, pero para ella, era otro de sus particulares fantasmas de la carretera.
Calculaba que le quedaba la mitad del trayecto.
Nunca antes había hecho ese recorrido ella sola.
Desde que se conocieron Daniel asumió la tarea de conducir; ella la de asustarse y asustarle cuando la carretera se tornaba ingrata.
Había mirado todo el recorrido la tarde anterior en el viejo mapa de carreteras que llevaba en el coche. Un tramo de carretera comarcal desde su casa, algunos kilómetros por autovía, y luego la entrada a la ciudad, hasta llegar al hospital.
En breve, calculaba, llegaría a la autovía, y podría relajarse un poco con tal de mantener una velocidad prudente y no salir del carril de la derecha.
Daniel decía que solo los torpes se mantienen en el carril de la derecha, pero a ella le daba seguridad y la seguridad, pensaba, es siempre prioritaria.
Quizá no podría relajarse; la pesada lluvia le caía como plomo y hacía interminable el viaje.
Por primera vez, desde que decidió consigo misma que debía ir al hospital, tenía conciencia del riesgo.
La carretera y la inexperiencia se lo recordaban.
La jodida lluvia venía a enfatizarlo.
Quizá si hubiera hablado con Dani, lo habría entendido.
Quizá él mismo la habría traido.
Lo duda.
O está segura de que al menos lo habría digerido mejor que la mentira que había inventado. Bueno, era un consuelo que él no supiera que era una mentira.
No debía saberlo nunca.
Debía ser contundente consigo misma.
Le había dicho que iba a asistir a un curso que le interesaba mucho.
Si se convencía a si misma de su farsa evitaría dejar cabos sueltos cuando a la vuelta quisiera aparentar normalidad.
Intenta aprovechar el viaje y distraerse imaginando lo que contaría a la vuelta.
Podría contar a todos que había estado en un curso superinteresante; que se habría arrepentido de no ir; la presentación de lo más nuevo en programas para el tratamiento estadístico de datos. Tabulación, cuantiles, dispersión, muestra, frecuencia, variables, … todo le suena y lo dejó olvidado el día de su boda.
Dani no le pidió nunca que lo dejara.
Pero ella sabe que estuvo satisfecho de su cambio.
Ahora todo le suena tan lejos y tan cerca que sería la mejor excusa para su viaje. Algunos ya sabían que quería volver al mundo de los vivos, de los que hacen su vida también fuera del hogar.
¿Sería mejor no hablar a mucha gente del viaje?
La excusa era solo algo entre ella y Dani.
El resto de los próximos la entenderían, pero no era para ellos.
Una única explicación convincente y pocos detalles podrían cerrar el tema.
A su vuelta, habría participado en un curso aburrido donde se presenta como nuevo más de lo mismo; ningún cambio reseñable de lo que años atrás escuchó en la universidad.
Hace años, cuando conoció a Dani, le habló de Esteban, pero después el tiempo se lo había tragado hacia el olvido.
Fue su primer amor, y ahora simplemente le daba miedo resucitarlo de ese letargo.
Su matrimonio iba bien.
Dani era un buen compañero, sin excesos ni pasiones de cine. Agradable, confiado, cumplido, …
Pero Esteban había sido otra cosa y volver a saber de él después de tanto tiempo había despertado sus recuerdos, y quién sabe si podría despertar los celos de Daniel.
Mientras concluye consigo misma, la lluvia ha dejado de caer. Parece un buen auspicio a pesar de que el cielo se mantiene plomizo y amenazante.
Está contenta.
Tiene el final de la aventura preparado.
Ha dejado de llover y está entrando en la autovía. No hay mucho tráfico. Vuelve a alegrarse. Se situará en el carril de la derecha por si acaso.
Quizá debería haber llamado antes a Esteban.
Va a presentarse por sorpresa y puede ser inoportuna. Al fin y al cabo no había sabido de él en tantos años.
¿Y si no quería verla? ¿Y si se había casado? ¿Y si no se acordaba? …
De nuevo el caminar y las hormigas que empiezan a crecer desde el fondo del vientre alimentan sus miedos. Además una amenaza de trueno crece en su cabeza.
Debe tranquilizarse.
Hace rato que dejó de llover. No sabe cuándo. Sí, fue incluso antes de entrar en la autovía. Pero los limpiaparabrisas siguen su ritmo mecánico de lado a lado. Suenan. El ruido, que se ha mantenido constante por kilómetros, se vuelve insoportable. Los apaga.
Debe concentrarse en la conducción pero su inquietud va en aumento a medida que el camino se va acabando.
Las grandes señales azules le confirman la proximidad de su destino.
No era justa con Dani, debía habérselo dicho. Quizá incluso la habría acompañado y le hubiera evitado el suplicio del trayecto.
Sencillamente no había podido; era algo entre Esteban y ella. Una deuda no escrita del pasado.
Ahora no había marcha atrás.
Facebook tenía la culpa.
Desde que entró en la red había ido recibiendo invitaciones de amigos y conocidos. De algunos de ellos ni se acordaba, pero nunca rechazaba una solicitud de amistad.
Una de sus amigas de adolescencia le había puesto un mensaje el día anterior: “¿Sabes lo de Esteban? Un accidente grave.”
Más de una vez había esperado ella que Esteban apareciera por facebook en algún momento.
Siempre fue moderno y tenía que ser hábil en eso de las redes sociales.
En alguna ocasión había jugado a buscar en google su nombre y apellidos, pero siempre con poco éxito y menos insistencia.
Lo imaginó exitoso. Ingeniero en empresa de renombre. Conservador. Casado. Feliz. Pudiente. Cómodo, …
¿Por qué iba a acordarse de ella que no fue más que risas de instituto?
Nunca se buscaron.
No quiso el azar tampoco que se encontraran.
Va a abandonar la autovía y decide tomar un café en el primer bar que vea accesible. Le ayudará.
No habría imaginado nunca que Esteban aparecería así, como si de repente, el facebook amistoso y cotilla que estaba descubriendo se transformara en un periódico de sucesos, casi de obituarios.
A partir de ahí no pudo evitar pedir más información y averiguó, discretamente, dónde y cómo estaba.
Ana no había cambiado.
Era la misma amiga de múltiples enlaces capaz de poner a todos al día sobre todos; y en el momento exacto. Siempre dudó si la información iba a buscar a Ana o si era ella quien invertía todo su ser en estar informada.
Daba igual, era a quien recurrir para cualquier evento o para contrastar cualquier indicio de éxito o fracaso entre quienes fueron, hace ya muchos días, compañeros y amigos.
No había tenido tiempo de planearlo mejor, solo de decidirlo.
Iba a verlo. A ella le apetecía y a él no podría hacerle mal.
Ana no sabría nada.
Dani, que siempre había sido una bendición, se convirtió de repente en el problema.
Por eso inventó la excusa perfectamente adecuada a su contexto: un curso para preparar su retorno profesional. Llevaba tiempo planteándoselo.
Había parado el coche frente a una gasolinera con cafetería a la entrada de la ciudad. No le gustó el aspecto de descampado, pero le serviría. Podría preguntar cómo llegar al hospital, y retocarse un poco el maquillaje.
Aquí también había llovido y bastante, a juzgar por los charcos que tuvo que sortear para llegar del coche a la cafetería.
Pero había dejado de llover.
En los próximos días debería de comprar algún libro nuevo de estadística. Completaría su excusa y cerraría la historia.
Le diría a Dani que se lo habían recomendado en el curso y que quería actualizarse.
Dudó si comprar algún dulce para Dani. No solían hacer regalos fuera de días marcados, pero le apetecía compensarle. Quizá mejor no hacerlo por si la novedad despertaba sospechas.
En unos momentos que le parecen horas ha tomado el café, comprado unas galletas artesanas y vuelto al coche.
Le han dado instrucciones claras para llegar al hospital, está casi a la vuelta de la esquina.
Todo está controlado menos la lluvia, que ha vuelto a aparecer y amenaza con empaparla en el corto trayecto hasta el coche.
Se apresura, aunque pisa los charcos al dirigirse al coche.
Después arranca velozmente lanzando por los aires una ola de agua de lluvia sucia que no salpica a nadie porque no hay nadie al alcance.
Ve el hospital de lejos.
Se pregunta por qué son todos tan iguales.
No sabe donde aparcar y se entretiene dando una vuelta con su pequeño coche.
La entrada de urgencias siempre está en el lado opuesto a la entrada principal.
Debería entrar por la puerta de visitas.
Aparcaría lo más cerca posible y preguntaría en información.
Siempre hay un mostrador detrás de cualquiera de las entradas de un hospital.
Conduce y observa, con igual atención.
Le resulta difícil encontrar aparcamiento. Ninguno le parece el adecuado por pequeño o por grande, por demasiado próximo o demasiado lejos, …
Duda si quedarse o volver a casa sin más contemplaciones.
No debió iniciar nunca esta locura.
Esteban y Dani. Dani y Esteban. Los dos se lo merecen todo.
¿Pero cómo darle a uno su lugar sin robárselo al otro?
Encuentra, finalmente, una plaza cubierta para su “Cacharrito” y apaga el motor mientras suspira y mira hacia los lados quitándose la sensación de que la siguen.
Después se observa.
El espejo interior solo le muestra que no se ha puesto el rimel y que la lluvia ha dibujado un bucle en el mechón de pelo que se empeñó en alisar.
Nada es tan importante como que ha llegado y que sigue lloviendo.
Un grupo de personas, todas con uniforme blanco, fuman como a escondidas, a media cubierta entre un árbol y una cornisa.
Procurará pasar sin preguntarles y parecer segura.
Apaga la radio. No sabe desde cuándo la lleva encendida ni qué ha oído en ella a lo largo del trayecto.
Se baja y cierra con llave. Su pobre “Cacharrito” no tiene cierre centralizado y comprueba las puertas una a una.
La lluvia ahora cae mansamente y le hace gracia. La siente como acompañándola en una lentitud contradictoria mientras avanza hacia la entrada.
Quiere que la incertidumbre pase pronto, pero teme el momento del reencuentro y camina con pausa, con estilo, con una fortaleza que solo es apariencia.
Quiere disimular, sin conseguirlo, los nervios que se han pegado a ella desde que recuperó a Esteban del olvido.
No entra.
Antes de llegar a la puerta ve avanzar por un lado un coche fúnebre.
Se acabaron sus dudas.
La serena certeza de que lleva lo que queda de Esteban le cae como una losa de granito, tan gris como pesada.
Para qué preguntar si se lo dice el pálpito que siente de repente y la lágrima que rueda, sin permiso, mezclándose en su rostro con la lluvia.
Corre hacia “Cacharrito”.
No era buen presagio iniciar un viaje con esa jodida lluvia que aparece cuando nadie la llama.